MALAGA Duquesa de parcent, 12
Obras de FRANCISCO PEINADO
Sería fácil buscar en Goya la punta del hilo que nos trae a Francisco Peinado. Pero para saber desde dónde llegan estas pinturas que son visiones, y por lo tanto imágenes soberanas, desgobernadas, desatadas de las retenciones y reprobaciones de la conciencia, se hace preciso recalar en aquellas décadas que, situándonos entre Kant y Baudelaire –con Füssli, con Goya entre ambos-, consiguen dar a la facultad de imaginar las libertades y suficiencias de las que se proveerá la pintura moderna. Mirando estas pequeñas maderas de Peinado –estos pecios a los que se aferra el náufrago ante sus propias apariciones-, estas lecciones de antropología que se descubren en los lienzos dramáticos y sumamente realistas de este artista pletórico de aguijones, me da por protegerme leyendo a Kant, sus cursos sobre Antropología en sentido pragmático, dictados en los mismos años sucesivos en los que Füssli pinta siete versiones de La pesadilla, y es este filósofo tan analítico el que nos vuelca –suele ocurrir- al abismo del que persigue apartarse: “Los vicios de la imaginación son: que sus ficciones sean ya simplemente desenfrenadas, ya absolutamente desarregladas (effrenis aut perversa). Este último yerro es el peor. Las primeras ficciones pudieran, en efecto, encontrar su puesto en un mundo posible (de la fábula); estas últimas en ninguno, porque se contradicen”. Kant buscaría todavía el cobijo de la ficción y sus posibles; Goya rompería las reglas condenado a espantarse los fantasmas.
Peinado nos balancea entre estas dos índoles de lo imaginario: entre los excesos y las incongruencias, entre lo desmedido y lo disparatado. Y, sin embargo, ni son fábulas ni son fantasías. Son imágenes pertenecientes a un realismo dolorido –como todos, si lo son-, cuya voluntad principal no es inventar sino exorcizar. Y no lo hace queriendo comunicarse –o sea, banalizarse-, sino sacarse de sí lo que se le impone sin saber lo que es. Pinta sin tregua, sin método, sin reservas ni reparos, sin estrategias de promoción con su nombre, sin complacencias estetizantes. Bastante tiene con sacarse de sí las entrañas de su propia imaginación como para preocuparse de tener que gustar. Por cierto, ya Kant decía en la Crítica del juicio lo que podríamos decir de Goya o de Peinado: crear no conjuga con gustar, ni con esa insulsez de querer compartir o comunicar. Peinado, encerrado –o enterrado- en la Quinta del Sordo, practica conjuros íntimos. Los de Peinado, los de Goya, son fantasmas invocados en soledad. En su Ensayo sobre la visión de los espectros, Schopenhauer diferencia los temores solitarios de aquellos otros que nos sobrecogen mientras se comparten. El protagonista claustrofóbico de El Horla o el Antoine Roquentin de La náusea, o este maestro en extrañamientos que hoy nos llega a la sala de Javier Marín, ven lo que ven porque están solos como a sabernos solos nos enseñan el dolor y el miedo a vernos. El taller del pintor –con tanto como tiene de gruta de san Antonio- es lugar, aislado, de conjuros y liturgias con los que capturar, con formas atolondradas, las extrañezas que pueblan el interior de lo ordinario.
Recorriendo estas estaciones de vía crucis, estos ex–votos que nada agradecen, estos motivos de vanitas omnipresentes, una bañera con burbujas antropomórficas, cuerpos yacentes con pajarracos acechadores, cierta chinche agigantada, ciertos paisajes y ciertas noches, me encuentro con Peinado donde se hallan los espectros de Odilon Redon. Ahí está Peinado, en esa modernidad que se arroja a la inquietud oculta en las cosas –el falsamente apacible Bodegón con flores de 2012 se acerca a los simbolistas belgas como se acerca a los metafísicos italianos-; que se yergue sobre los aguijones de la lucidez evitando los estériles consuelos de los formalismos.
Sostenidas en la potencia de extrañamiento del propio artista consigo, estas imágenes, afanadas en escarbar y extraer lo que no se cuenta (muestran lo que no se dice), nos arrojan a la intemperie de lo que veníamos nombrando y dominando. Quedan irreconocibles, también irremediables. Como la mismísima realidad, a la que –a la vez- tan poco y tanto se parecen.
Luis Puelles
¡Comenta ahora y gana dos entradas de cine!



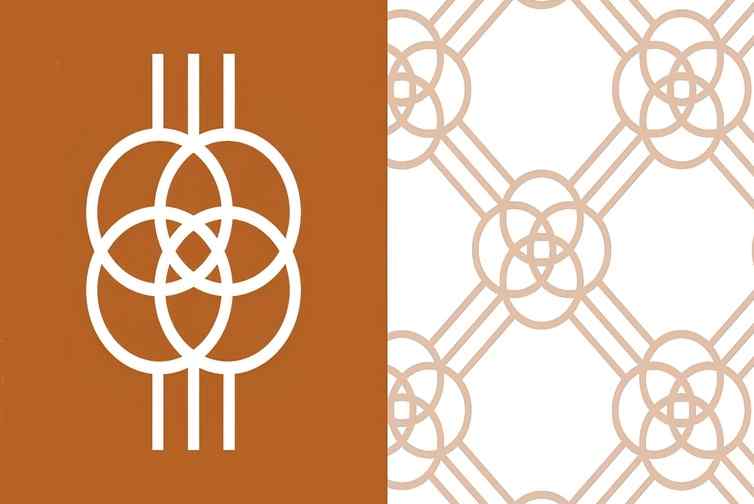









 (1).jpg)
















