NERVA Plaza de Hijos Ilustres, s/n
La trayectoria artística de Juan F. Lacomba (Sevilla, 1954) ha girado siempre en torno del paisaje. No tanto como estricto género pictórico – no es, o no sólo, un pintor paisajista– sino como territorio físico, cultural y sentimental que tiene correspondencia con la propia Naturaleza.
La consideración de la Naturaleza como maestra de la vida y de la pintura adquiere una importancia decisiva a partir de 1994, cuando se dedica plenamente a pintar en el territorio de las Marismas del Bajo Guadalquivir, algo que le lleva a pasar largas temporadas, incluso trasladando su estudio de pintura, en ese enclave privilegiado.
Desde ese estudio que Juan F. Lacomba tuvo hasta 2016 en una finca de la Puebla del Río, abierto a los campos de arroz, con la silueta de los árboles que bordean el Guadalquivir en lontananza, todavía se pueden ver una serie de tocones al lado de la carretera que se adentra en las Marismas y lleva a Isla Mayor. Tocones de eucaliptos que han sido cortados para evitar que sus ramas puedan provocar accidentes de tráfico y quemados para impedir que rebroten. Esos hitos del camino, testigos mudos y observados durante años cada día por el pintor, son el origen de la serie de los Apóstoles, compuesta por una veintena de cuadros de 100 x 70 cms. y uno de grandes dimensiones de 203 x 330 cms., todos pintados en 2010.
Juan F. Lacomba llama a estas obras Apóstoles –etimológicamente, ‘enviados’–. Si para el pintor la Marisma es el lugar de la revelación, los Apóstoles serían los enviados para anunciarla. El paisaje ilimitado de la Marisma no desaparece en las pinturas de los Apóstoles pero pierde protagonismo, es ocultado y a la vez revelado por la figura del tocón de eucalipto.
El título de Apóstoles nos dice algo de las pinturas, de su condición simbólica. Los tocones, cortados y quemados, son víctimas de la civilización, restos de lo que fueron árboles, y testigos de la evolución de los procesos que se desarrollan a su alrededor. Siguiendo con las etimologías, la palabra testigo también tiene el significado de mártir. Así, los tocones, ausentes de vida pero presentes como testigos de la misma, se convierten en huellas dolientes y símbolos de la espera: monumentos de caducidad sentenciada pero todavía ofrendas para la mirada, para volver a ver. El tocón –naturaleza muerta– como vanitas en un rincón donde habita el olvido, el tiempo detenido y la fragilidad de la vida ante el anuncio cierto de la muerte.
¡Comenta ahora y gana dos entradas de cine!



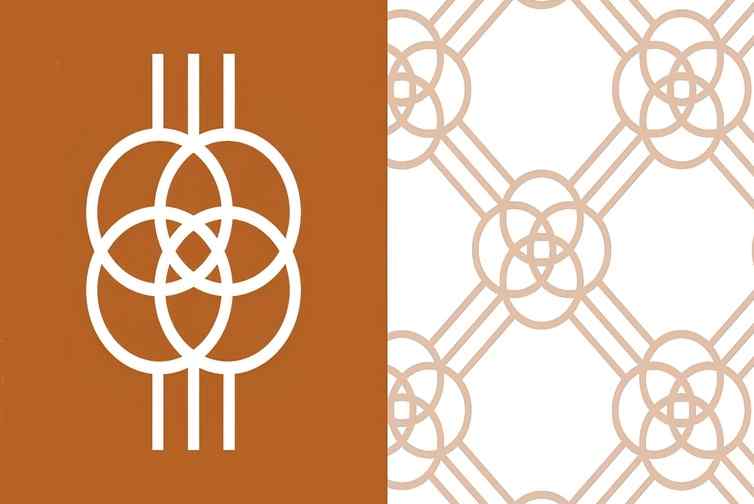








 (1).jpg)
















