CADIZ Av. Ramón de Carranza, 10.
Para la joven pintora Rosana Sitcha, las ciudades son universos propios, con una fisonomía particular que ella intenta narrar mediante un proceso pictórico. A Rosana le interesan tanto las piedras, los edificios que forman la cara de la urbe, como los escaparates de sus establecimientos, las farolas, las señales de tráfico, el mobiliario urbano, los mares que las bañan, los automóviles… y, de manera especial, todos los habitantes que dinamizan el entorno ciudadano.
Los individuos que aparecen en los paisajes urbanos de Sitcha se integran perfectamente con la imagen viva de la ciudad que la pintora necesita transmitirnos. El city dweller participa del éxodo callejero que vemos en la mayoría de los cuadros, son transeúntes que deben llegar a sus puestos de trabajo y caminan de forma autómata, son adolescentes que visitan comercios en busca de “deseos” tangibles.
Sitcha establece una genealogía en las estampas que pinta, penetra en la intimidad de la ciudad, observa y queda hechizada por los reflejos que producen las luces artificiales que alumbran calles reconocibles y espacios recónditos, y descubre como cada rincón se deja embriagar por la luz natural que lo preside a diferentes horas del día. La pintora coge el lápiz, y comienza el dibujo preparativo de una escena urbana que le interesa… después inicia la aplicación del color en sucesivas capas planas de pigmento. Y surgen planisferios terrestres que integran las metrópolis antiguas y modernas, porque la pintura de Rosana trasciende de la tabla, se despega del mapamundi y las ciudades que ella ha pintado ya no son sufragáneas de un país específico, pertenecen a una jurisdicción que la artista reinventa para aportar nuevos aspectos de una ciudad conocida por –casi– todos.
¡Comenta ahora y gana dos entradas de cine!



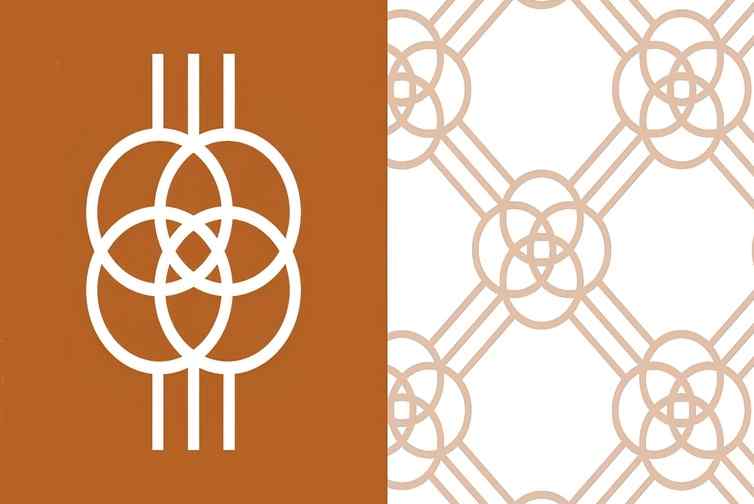









 (1).jpg)
















