CÁDIZ. Av. Ramón de Carranza, 10.
De MANUEL CANO.
Destreza manual y fina percepción psicológica se ven en él coronadas por ese magma de sensibilidad, cultura e inteligencia imprescindible para que una obra luzca ante nuestros ojos con la perfecta armonía de las esferas. Manuel Cano, esta vez a través de su magnífica colección de retratos, se nos figura un artista del todo irrenunciable. Superando con creces en el enojoso trámite de la obtención del parecido, Cano sabe profundizar en la interioridad de los personajes, y lo hace entregándose a un frágil paseo intuitivo que le permitirá describir el espíritu de sus modelos con una solvencia encantadora. De esa forma, los sujetos no son solamente ellos mismos en su exacta representación fisonómica, sino que lo son con toda la carga de oralidad gestual que cada cual arrastra tras de sí a modo de pública declaración de cualidades y defectos, y lo son aún más por la atinada expresión simbólica que su personalidad se nos muestra en cada caso. Gran parte del secreto de esta capacidad para la descripción de los territorios anímicos de los personajes reside en la habilidad que exhibe el artista a la hora de seleccionar los encuadres. Tan excelente sentido de la composición, y esa destreza indiscutible para jugar con la blancura de los fondos, le permiten amueblar sus dibujos con sutiles elementos expresivos capaces de transmitir algunas esenciales particularidades de las personas representadas. Nada de ello sería posible si Manuel Cano no fuera un perfecto conocedor del alma humana y un hábil mercader de sensaciones. Sólo así se explica que este artista alcance a sonsacar de sus modelos las cotas de serenidad precisas para que a los ojos del retratado se asome, sin velos ni censuras de pose, la extensa verdad de su yo más profundo. Percibo en esa vocación por ofrecer de los modelos el instante más sereno, o el más genuino, una especie de sublimación del talante bondadoso del artista, que, naturalmente, y en el fondo, siempre se pinta a sí mismo. Probablemente él también lo siente así y, en un supremo gesto de rebeldía, desenvaina la espada de las ironías y, si el caso lo requiere, sabe deslizar, con destino a los ojos más avisados, aquella sutil línea crítica que lo reconcilie con esa ley de general cumplimiento que afirma que nadie es perfecto, constatación universal que es este artista aparece, culminante, para completar un discurso que, de otra manera, resultaría parcial e incompleto. Si Manuel Cano ajusta sus composiciones con la meticulosa pericia de un experto en pesas y medidas, si parece contener en la osamenta de sus dedos un goniómetro capaz de atrapar con precisión los perfiles mentales del prójimo, si dispone de una prodigiosa capacidad sensible para armonizar sus facultades y percepciones, no se nos permita contemplar su obra desde la elusión o el desdén, sino desde la más profunda admiración.
¡Comenta ahora y gana dos entradas de cine!



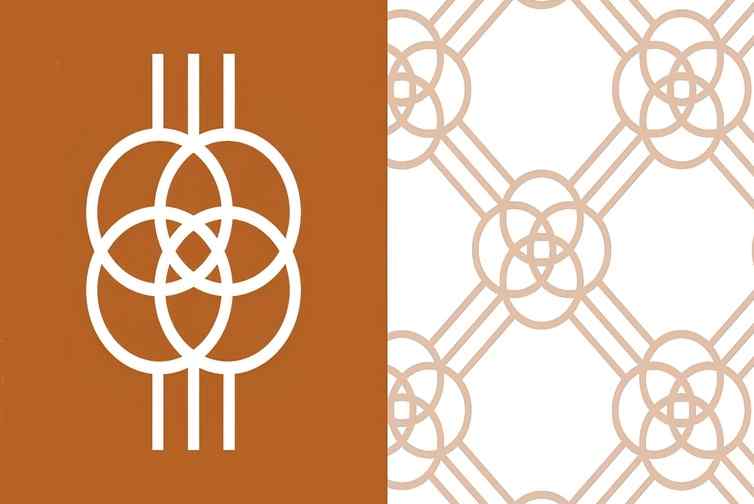









 (1).jpg)
















