SEGURA DE LA SIERRA -
VIII MÚSICA EN SEGURA.
De FORMA ANTIQVA.
A mediados del siglo XVIII, Madrid era villa y descanso de la Corte. La capital de un reino convulso, difícil de dominar y de extensión incómoda que pelea por equipararse a otras capitales europeas. Madrid es foco cultural. Hervidero de sainetes, tonadillas y oberturas. Los corrales y coliseos prenden la chispa de pasiones y afectos en un bullicio perenne. El escenario es la calle, ¡la vida misma! Madrid es trasiego e intercambio de tradiciones, modas y estilos. Es asombro y estupor. Madrid es un estado de ánimo.
En este contexto de exacerbada creatividad musical la permeabilidad a otros estilos y la influencia de maestros y músicos, italianos sobre todo, en nuestras orquestas se contrapone en barroca dicotomía a la querencia, difusión y aplauso general de nuestro repertorio. Del estilo propio. De lo castizo, vaya. Se adopta el lenguaje brillante y osado del violín, se adaptan las formas musicales al ritmo de la palabra y la música en nuestro país alcanza un grado de excelencia, difusión y cuidado nunca visto. Influencia italiana y sabia convivencia son la alquimia de este triunfo.
¿Y cómo dotar de banda sonora a este ambiente, a estas calles angostas recién iluminadas? Robando la música del teatro. De la farándula. Apropiándonos de lo escuchado y vitoreado en corrales y salones, escenarios y plazas. Del Fandango mil veces carambeado a la Obertura dramática que anuncia un enredo bien resuelto. De la Sinfonía afrancesada y de doméstica costumbre a unos Allegros transalpinos. Los grandes están presentes: Nebra, Conforto y Corselli. Pero también algún reciente descubrimiento, una sorpresa inesperada apellidada Baset, Castel o Mele. Un callejero de tres jornadas con su correspondiente Obertura y Final. Música huérfana de palabras pero amplia de emociones transparentes y afectos directos.
¡Comenta ahora y gana dos entradas de cine!



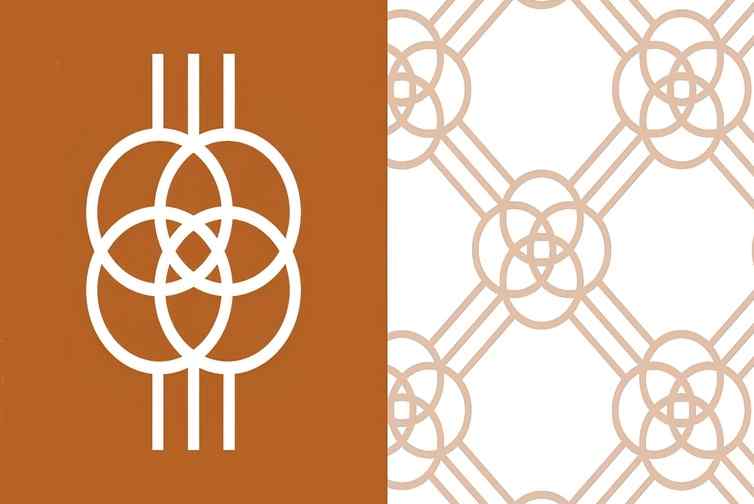









 (1).jpg)
















